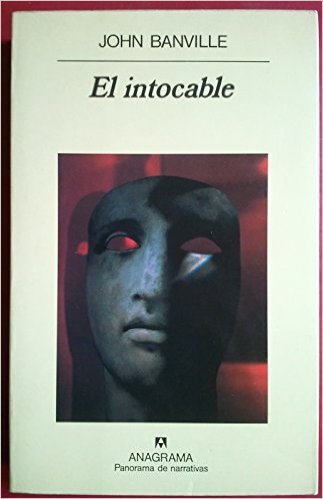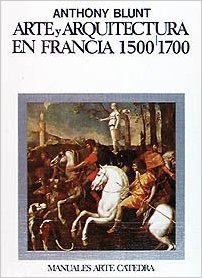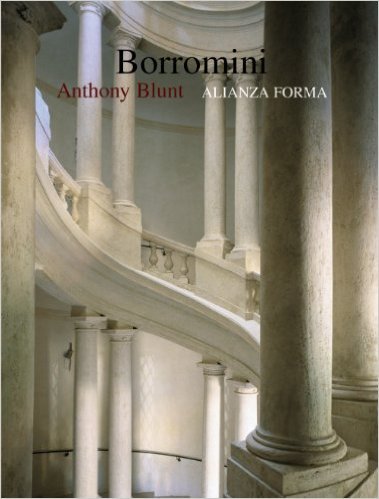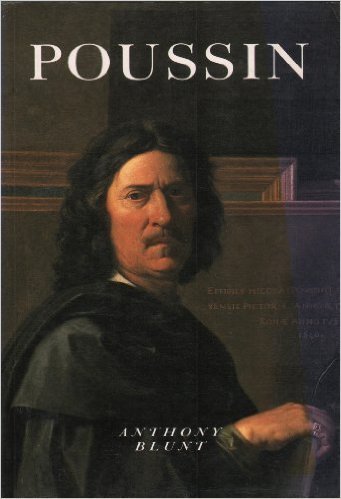Galería de imágenes
cerrarEl cuarto hombre.
Desenmascarado en 1979 por la hija de un carnicero, desde Palacio se informó solamente que este servidor del reino había sido despojado de su título y quedaba fuera de la confianza de la Reina.
Hoy he mantenido la calma ante ese hatajo de chacales de los periódicos… modestia aparte estuve soberbio, de veras. Sereno, cáustico, equilibrado, un estoico de pies a cabeza: Coriolano enfrentándose a la plebe. Soy un gran actor, ése es el secreto de mi éxito. Representé el papel a la perfección: vieja pero excelente chaqueta de pata de gallo, camisa de Jermyn Street y corbata Charvet -roja, una travesura-, pantalones de pana, calcetines del color y la textura de las gachas de avena, un par de informales zapatos de ante que no había llevado en treinta años. Parecía que acabara de pasar un fin de semana en Cliveden.
El intocable, John Banville.
El imparable ascenso del fascismo, la actitud pusilánime de las democracias en la Guerra Civil española y el inminente estallido de la guerra mundial fueron dibujando un paisaje sombrío en el que sólo el socialismo internacional proporcionaba las respuestas adecuadas. Para buena parte de la joven y satisfecha aristocracia británica de los años treinta, ser marxista se había convertido en un supremo gesto de bondad y afiliarse al partido comunista, un sacrificio necesario para la redención de una clase vergonzante. En este caldo, desde principios de la década la NKVD soviética proyectó infiltrarse en el sistema de inteligencia británico reclutando universitarios con posteriores posibilidades de acceder a empleos en el Foreign Office o en las agencias de inteligencia. Como fuera de determinados círculos cultos las posibilidades de éxito eran escasas, los primeros contactos se realizaron en Los Apóstoles, una sociedad secreta y centenaria de la intelligentsia de la Universidad de Cambridge, por aquel entonces de tendencias marxistas y en la que se creía firmemente que la URSS encarnaba al dios político que ofrecía la única esperanza de salvación.
Hijo de un vicario anglicano conservador y con un parecido con Jorge VI que lo hacían de facto pariente lejano de la reina, el brillante paso de Anthony Blunt por Cambridge le permitió con los años convertirse en un gran connoisseur del arte francés del Renacimiento y experto internacional en el pintor barroco Nicolas Poussin y el arquitecto Francesco Borromini. Por dicha labor y por un nunca disimulado menosprecio por el surrealismo, fue nombrado Curator de la pinacoteca del Palacio de Buckingham y, en 1956, distinguido Caballero Comendador de la Real Orden Victoriana. Cargo, título, conocimientos y aversión que lo hicieron merecedor de la admiración de los círculos aristocráticos del reino, del respeto de buena parte de la élite intelectual internacional y uno de los favoritos de la Corona.
Pese a esta excelente cobertura, en 1964 su intento de reclutar a un norteamericano de oscuro pasado lo convirtió en sospechoso para el MI5 y tuvo que reconocer que fue reclutado como agente hacía treinta años, antes de servir como oficial de la armada británica en Francia y antes de ser contratado por el mismo MI5 que ahora lo investigaba. Como Guy Burgess en el MI6, John Cairncross en Bletchley Park y Kim Philby en la Sección V -por entonces huidos a Moscú-, durante años el más aristocrático de los cuatro espías de Cambridge vio pasar por delante de sus narices información ultra que valía la pena tener en cuenta, y la enviaba al KGB. Durante la Segunda Guerra Mundial y en los peores momentos de la Guerra Fría, el conocimiento de la participación de un servidor del Estado en tales hechos le hubiese valido verse despojado de sus privilegios, además de la cárcel y, quien sabe, la horca. O algo peor, el escarnio de sus vecinos, a los que no podría volver a mirar por encima del hombro. Sin embargo, al que había sido uno de los traidores más eficaces del siglo XX le mantuvieron los títulos y los cargos para evitar la desmoralización de la población. Al fin y al cabo, él era Buckingham y Cambridge, uno de los nuestros y alguien del que nadie, como hasta entonces, sospecharía. Tampoco trascendió su condición de homosexual, comme il faut.
Cuando el 15 de noviembre de 1979, Margaret Thatcher aprovechó una pregunta parlamentaria para revelar la identidad del cuarto hombre, rompió el pacto de silencio mantenido durante quince largos años. Desenmascarado por la hija de un carnicero, desde el Palacio de Buckingham se informó solamente que el anciano aristócrata había sido despojado de su título de Sir y quedaba fuera de la confianza de la Reina. A los pocos días, el falsario confesó delante de las cámaras de la BBC. Su gesto frío, imperturbable e irritantemente enigmático, y su patricia manera de hablar, ayudó a convertirse en el hombre que todo el mundo festejaba odiar, especialistas en arte rivales, homófonos y antiguos compañeros de los servicios secretos, doblemente traicionados. Hasta su muerte, tres años después, cuando le preguntaban por sus motivaciones, siempre daba respuestas desconcertantes, contradictorias, a veces cínicas. Nunca se arrepintió de su traición y siempre alegó en su descargo que sus actividades no causaron víctimas británicas. Una incógnita que ni él mismo podría despejar de manera satisfactoria.